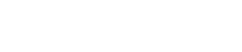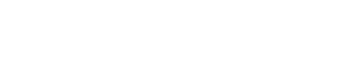Efectos económicos de la inmigración
puesto que ya existen trabajos, investigaciones y publicaciones
diversas que enfrentan el problema de una forma mucho más científica y
avalada por la razón indiscutible de los datos. El objetivo, sencillo,
pero no por ello menos importante, es intentar arrojar una pequeña luz
a los comentarios fáciles y juiciosos que todos podemos escuchar,
marcados de tintes xenófobos y en cierta medida ignorantes, sobre la
nocividad de la inmigración para nuestras posibilidades de desarrollo,
bienestar y crecimiento económico.
Nunca se debe olvidar, o es necesario partir de la premisa, de que el
fenómeno de la inmigración surge del gran diferencial en el nivel de
vida de que disfrutan en cada uno de los distintos países. Si todos
gozáramos de idénticos parámetros de consumo, ahorro, producción, gasto
público, etc. no se producirían masivas migraciones de lugares tan
remotos como las selvas centroafricanas a los núcleos urbanos de Europa
Occidental en condiciones tan precarias que emulan las aventuras épicas
de cualquier tiempo pasado. Asimismo, el empuje de la evolución de las
comunicaciones ha facilitado los desplazamientos masivos y a grandes
distancias de un buen número de personas en un espacio temporal
reducido.
Por otro lado, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de medir los
posibles efectos económicos que un fenómeno como la inmigración tiene
en un determinado país, es necesario tener en cuenta primero, que no
existen datos fidedignos del número de inmigrantes con los que cuenta
un país, puesto que es preciso contabilizar la inmigración ilegal.
Además, también conviene recordar que no existe una única definición de
inmigración y que podemos o no considerar las migraciones permanentes,
las temporales bajo contrato o legales, las ilegales o clandestinas y
los desplazamientos de refugiados.
Para iniciar a valorar las posibles consecuencias que desde el punto de
vista económico se pueden derivar, es fundamental clasificar los
efectos en dos grupos básicos: efectos económicos en el país de destino
y efectos en el país de origen.
En cuanto a los primeros podemos señalar los que siguen:
- Para el país de destino el hecho de que reciba inmigrantes,
“eleva o facilita” la promoción social de los nacionales, lo que a su
vez posibilita una mayor cohesión y paz social. Es decir, el conjunto
de empresarios estará dispuesto a contratar en puestos de mayor
remuneración y considerados socialmente “mejores” a la población activa
nacional, en contraposición a un conjunto de trabajadores foráneos de
escasas competencias profesionales en términos generales y cuyas
cualidades productivas son desconocidas por los empleadores, que
conllevan, por consiguiente, a adecuarse más, a puestos de menor
entidad económica y profesional. - Los inmigrantes legales
aportan recursos a la seguridad social del país receptor, así como a su
sistema impositivo, lo que puede redundar en mejores prestaciones
sociales para el país. Por regla general, son contribuyentes netos, o
lo que es lo mismo, suelen disfrutar en menos ocasiones que la
población nacional, de los servicios de sanidad y otros servicios
públicos de asistencia, bien por desconocimiento del idioma o en
algunas circunstancias por ignorar la propia existencia de los mismos.
Por otro lado, y siempre considerando términos generales, la población
inmigrante suele ser joven, capacitada para el trabajo y necesitada del
mismo, por lo que se hallan en el segmento de edad con menor
probabilidad de requerir asistencia sanitaria o subsidios por desempleo. - La
mayor parte de los inmigrantes, al menos durante los primeros años de
adaptación al país receptor, suelen tener cierta “docilidad sindical”,
es decir, no suelen estar vinculados a ningún sindicato y si lo están,
no deciden ser parte activa de los mismos, por lo que es más fácil para
los empresarios imponer sus criterios a este tipo de trabajadores. De
esta forma, se consigue disminuir los conflictos laborales, estimular
libremente las actividades productivas y en muchas ocasiones,
incrementar la productividad. - La propensión a consumir de la
población inmigrante es inferior a la propensión de los habitantes
nacionales y por tanto, su propensión a ahorrar superior a la de los
segundos. Ello ayuda a desactivar las tensiones inflacionarias, puesto
que a pesar de ser el consumo interno uno de los “motores” de la
economía nacional en el corto plazo, una propensión al ahorro elevada
proporciona capitales disponibles para incentivar la inversión, sin
necesidad de recurrir a fondos extranacionales y relaja la presión
alcista de los precios de un consumo demasiado elevado que incrementara
la demanda efectiva en el largo plazo. - Para determinados
grupos de inmigrantes, (sería el caso de los trabajadores que provienen
de algunos países del este europeo), se ha comprobado que poseen
conocimientos y habilidades técnicas que son de gran utilidad en las
labores profesionales que desempeñan en el país receptor y que los
convierte en empleados especialmente productivos. Además de ese aumento
extra de la productividad y sus consecuentes beneficios para el tejido
industrial, es necesario tener en cuenta que el país receptor disfruta
de mano de obra cualificada que no ha costeado en su formación: la
inversión en capital humano proviene del sistema educativo de su país
de origen y es el país receptor el que se beneficia de los frutos de
dicha formación. - La disponibilidad de abundante mano de obra
controla y facilita la disminución de los salarios, originando una
mayor competitividad en el mercado de trabajo, sobre todo en algunos
sectores. No obstante, esta ventaja se puede considerar tal en un marco
teórico de vaciado de mercado por ajuste de los salarios, que en muchas
ocasiones dista de estar cercano a la realidad.
De otra parte, los efectos para el país de origen de los inmigrantes se pueden resumir en los siguientes:
- Cuando se produce una salida masiva de la población activa de un
país, paradójicamente se puede llegar a producir cierta escasez de mano
de obra, (esto es particularmente cierto para determinados sectores
como la agricultura), lo que incrementará los salarios de los
trabajadores que hayan decidido quedarse, con lo que puede producirse
una reactivación del consumo interno y del crecimiento potencial. Este
habría sido el caso de España a lo largo de la década de los años 60
del pasado siglo, cuando emigraron alrededor de 4 millones de
trabajadores del sector agrario, que favoreció el incremento salarial
en este sector para la mano de obra residente. - Las remesas
procedentes del dinero que ahorran y envían los inmigrantes a sus
familias, se recogen en la Balanza de Pagos del país de origen de los
mismos. Un incremento positivo del saldo de ésta, ayudará al pago de
las importaciones que realice el país. También fue el caso de España
durante la emigración del pasado siglo; las remesas que recibió
paliaron el déficit en la Balanza de Pagos provocado como consecuencia
de la dependencia energética y de equipos tecnológicos que ha venido
sufriendo nuestro país. - En muchas ocasiones los países de
origen son naciones en vías de desarrollo, con excedente de mano de
obra. La recepción de ayudas y créditos internacionales pasa por la
aplicación de programas de viabilidad impuestos por organismos como el
Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional que pueden aplicarse
con mayores garantías de éxito y menores costes sociales, si es
factible una vía de salida de ese excedente de población. Si de nuevo
regresamos a España, el Plan de Ajuste del 59 fue posible en parte,
gracias al desplazamiento de emigrantes a países como Francia, Alemania
o Suiza. - Como antes se apuntara como una ventaja para los
países receptores, la otra cara de la moneda de la “fuga de cerebros”
para el país de origen supone un coste irrecuperable en formación que
no va a redundar en beneficio de su sistema productivo y en definitiva,
de toda la sociedad. Las migraciones masivas de irlandeses a Estados
Unidos a lo largo de todo el siglo XX, despojó a Irlanda de gran
cantidad de trabajadores cualificados después de haber sido formados
por el país europeo, con los consiguientes costes derivados de su
educación y nunca cubiertos por una población que salía de la isla para
probar fortuna cruzando el Atlántico. - Por último, también se
ha de tener en cuenta como una posible ventaja la “repatriación de
capital”. Gran cantidad de los emigrantes de un país terminan por
volver al mismo cuando han alcanzado un nivel socioeconómico
medio-alto, sobre todo una vez poseen la edad de jubilación, lo que
supone una entrada de capital y por tanto de inversiones para el país
de origen que favorecerá el crecimiento del país.
Frente a todos los puntos anteriores pueden surgir distintos tipos de
argumentos que maticen e incluso contradigan los razonamientos
expuestos, ello no es óbice, sin embargo, para tener en cuenta,
(siempre desde un prisma amplio y genérico) que la teoría económica ha
demostrado como verdaderos y refutados por la realidad, los efectos
citados.
En definitiva, los efectos económicos inducidos por un fenómeno tan
complejo como la inmigración plantean numerosos retos para las
sociedades actuales, que seguirán siendo un hecho recurrente, mientras
persistan las diferencias Norte-Sur.
BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA
– ALBEROLA, E., y R. C. SALVADO (2006): Banks, remittances and
financial deepening in receiving countries, Documentos de Trabajo, n.º
0621, Banco de España.ÁLVAREZ, F. J., M. T. GARCÍA y P. TELLO (2006):
«Las remesas de emigrantes en la balanza de pagos española»,
BoletínEconómico, julio-agosto, Banco de España, pp. 137-165.BANCO
MUNDIAL (2006): The Development Impact of Workers’ Remittances in Latin
America, Report n.º 37026.
– BORJAS, G. (1995): “The Economic Benefits from Immigration”. Journal of Economic Perspectives 9, 3-22.
CHAMI, R., C. FULLENKAMP y S. JAHJAH (2005): Are Immigrant Remittance
Flows a Source of Capital for Development?, IMF Staff Papers vol. 52,
n.º 1.
– DOLADO, JUAN J. y Cristina Fernández-Yusta (2001): “Los nuevos retos
migratorios: retos y políticas”. Universidad Carlos III de Madrid.
– DOLADO, JUAN J., Juan. F. Jimeno y R. Duce (1997): “Los efectos de la
inmigración sobre la demanda relativa de trabajo cualificado vs. poco
cualificado: evidencia para España”. CuadernosEconómicos de ICE 63,
11-29.
– FREUND, B. Las migraciones en Alemania (1955-1992), países de origen
y regiones de destino. Polígonos. Revista de Geografía, León, 3, 1993,
p. 1149-158.
ENLACES INTERNET
www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp
www.bde.es/informes/be/boleco/oct2006/art6.pdf
www.un.org/esa/population/unpop.htm
www.unfpa.org/swp/2006/spanish/introduction.html
www.gva.es/c_economia/web/rveh/pdfs/n6/060-75.pdf